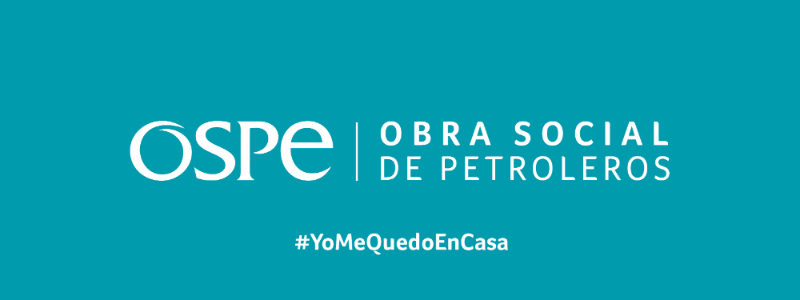Primero fue una oreja que se movió hacia un lado. Imperceptible en medio de la manada, levantó apenas la punta de los pelos del borde. Creyó captar un sonido, pero no del todo.

El segundo fue el líder de la manada. Levantó la cabeza mientras roía con sus incisivos un pedazo de queso que sostenía entre sus manos de uñas filosas.
Volvió a agacharse. No encontró nada de que asustarse. Pero sus instintos se pusieron en alerta.
Un rato después se paró sobre sus patas traseras. Ahí sí había sentido algo, un olor, una luz o un golpe en algún lado le pareció anormal. Chilló como chillan las ratas y todas se quedaron quietas de golpe. Un instante, un momento que, para todos en la vida diaria, era una nada, pero ahí, en las alcantarillas de la city porteña, bajo las rejillas de los viejos edificios, los conductos de ventilación de los bancos, en los plafones de los cielos rasos de las oficinas, ahí, para esa población de roedores grises e invisibles, pareció una eternidad.
Él se agachó nuevamente a recoger otra porción de queso y la masa se movió, se reacomodaron los cuerpos opacos, se empujaron unos a otros en sus respectivos afanes. Había pasado la amenaza.
En el medio del murmullo habitual, inofensivo, el de costumbre, suena una voz en un televisor del 3er piso de la Banca. Era él, el que les proveía comida diariamente.
Era él y había que atenderlo.
Ahora fueron miles los cuerpos que se levantaron sobre sus patas y equilibraban con sus gruesas colas.
Atentos escucharon las preguntas de Antonio Laje resonando entre la mampostería. El ministro Caputo respondía. El ministro respondía y dudaba. Dudaba y confirmaba el miedo.
En las alcantarillas comenzó un movimiento imperceptible, aquel individuo que estaba tan atento volvió a chillar. Un sonido corto. Seco, sin colores. No tenía que llegar lejos. Los espectadores se agacharon para tomar una última porción de ese queso que el ministro les daba a diario. La porción más grande que pudieran meter en sus cachetes, hinchados ahora. Y tomaron despacito, sin hacer ruido un camino entre los restos de los edificios que iba abandonando, corroídos desde el interior por sus propios incisivos, desagües, fondos de muebles viejos, entre pisos, techos de telgopor vieron pasar esa turba silenciosa ahora. Eran los primeros y tenían que ser cuidadosos. Tenían que escapar primero porque sabían que cuando las otras, las menos despiertas se dieran cuenta, las puertas de salida no alcanzarían y morirían apretadas.
Zigzaguearon bajo la tierra y sobre los cables, durante la noche y durante el día, cada uno llevando su porción de la fiesta a la que habían sido invitados.
A la semana 1060 millones de dólares habían sido sacados del sistema en las fauces invitadas. 1000 millones es el costo de una mina de Litio en Salta. Toda una mina de Litio fue regalada por Milei, su hermana tortera y el ministro tembloroso.
Y esto es solo el comienzo. Los invitados a la fiesta han comido, han robado los platos y la platería, han fornicado y escupido sobre los trabajadores de esos edificios de esta city corrupta y cipaya.
Ya comieron, ahora toca la salida y a nosotros, los que no fuimos invitados porque no teníamos la intención de destruir nuestra patria nos quedará reconstruirla. Otra vez. Hagámoslo bien. Ahora sí, no los dejemos afuera, démosle la sombra que se merecen, a la que están acostumbrados. Démosle la cárcel de una buena vez.